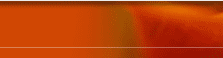
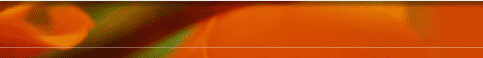

| portada | poesía | teatro | narrativa | periodismo |

Ventanas
(Marzo 1975)
"En el templo irrumpen leopardos y se beben el vino de los cálices; esto acontece repetidamente. Al cabo, se prevé que acontecerá y se incorpora a la ceremonia del templo". (F. Kafka)
Los dos hombres permanecían inmóviles, espalda contra espalda, el brazo izquierdo paralelo al cuerpo y doblado el derecho. A la altura de sus caras grises dos revólveres brillantes amenazaban romper la luna sobre los sombreros de copa. Rodrigo estrechó la mano a los dos mudos espectadores antes de abandonar el lugar y luego comenzó a caminar penosamente, contemplando su propia sombra ante él. Escuchó unos pasos medidos, quizás una voz y por un instante el paisaje se iluminó en silencio. Apretó el paso sin mirar atrás hasta sentir a su alrededor las acogedoras paredes de la ciudad, que casi acariciaban su cuerpo como viejas y protectoras manos. Un hombre sobre una extraña bicicleta se cruzó rápidamente con él, dejando un rastro de tornillos solitarios. Entonces, como a una señal convenida, sonaron simultáneamente el reloj de la torre, cuyas campanas parecían bajar un semitono en cada golpe, y su reloj de bolsillo. Las dos de la madrugada. La luz de una ventana cayó a sus pies y la silueta de una mujer amamantando a su hijo se recortó sobre ella. Tal vez en algún tiempo hubo cientos, miles de grillos en la ciudad, pues ahora que no quedaba uno solo sus chirridos todavía flotaban en el aire y podían oírse todas las noches. Cuando llegó a casa, las campanas se habían desafinado varios semitonos más y su sombrero de copa había rodado ante él por capricho de un insolente golpe de viento. Todavía, antes de quedar profundamente dormido, se vio a sí mismo forcejeando con el cerrojo de la puerta y desatándose el zapato derecho.
Despertó sobresaltado y se encontró tendido sobre la alfombra, setenta centímetros más abajo. Mantas y sábana le habían seguido en su caída. Se deshizo de ellas y se levantó. Sólo entonces se dio cuenta de que tenía puesto el zapato izquierdo. Se encogió de hombros y buscó en su chaqueta el reloj. Como se temía, estaba parado. ¿Qué hora sería? Se acercó, cojeando, a la ventana y miró hacia afuera. Miles de estrellas le guiñaban desde lo alto. Se rascó la cabeza, extrañado, y, tras pensarlo un instante, volvió a la cama. Estaba desatando el zapato cuando el aire se llenó de semitonos descendentes. Se detuvo y contó: ¡diez campanadas! Y, si era de noche, ¿se había pasado diecinueve horas durmiendo? Además, él había quedado citado con Diego precisamente a las diez de la noche. Aturdido, comenzó a vestirse precipitadamente, para lo cual definitivamente tuvo que quitarse el zapato izquierdo. En la habitación reinaba un gran desorden; las siluetas de los montones de libros y papeles sobre la mesa adquirían un tinte amenazador bajo la mortecina luz de la lamparilla. Sobre el papel de la pared aparecían, a intervalos regulares, los recuerdos de cuadros que en otro tiempo hubo colgados. La única ventana era pequeña, casi diminuta, de modo que a cierta distancia apenas daba información de si era de día o de noche. Rodrigo se puso al fin su gabardina y abrió violentamente la puerta. Una montaña de calendarios se vino abajo tras ella produciendo nubes de polvo y un pequeño arpegio de golpes. Al salir a la calle, le pareció ver que las cortinas de dos o tres ventanas vecinas se corrían apresuradamente, ocultando otros tantos rostros curiosos y anónimos. Caminó hacia el bar a buen paso. Una hilera uniforme de faroles parecía competir con las luces anárquicamente lejanas y titilantes de las estrellas. De vez en cuando, las horizontales luces de un automóvil rompían la verticalidad de la ciudad y era como si alguien tratara de atravesar un abigarrado bosque con un árbol bajo el brazo. Un letrero rezaba: "BAR X". Rodrigo abrió la puerta y al momento una avalancha de voces amorfas y sonidos indescifrables se precipitó sobre él. Cerró y trató de avanzar contra corriente hacia una mesa en la que había reconocido a Diego. Instintivamente, ambos miraron sus relojes: las diez y cuarto. Diego se levantó, sonriendo. "¿Qué tal, viejo?". Se estrecharon las manos y tomaron asiento. "Lo siento. No lo querrás creer, pero me he dormido". "¡Bah! No me digas más, no tiene importancia". "Llevo unos días que no sé lo que me pasa. Debe de ser la primavera lo que me trastorna. No es una época muy propicia, ya sabes". "Comprendo. Bien, ¿de qué se trata?". Rodrigo hizo una pausa para mirar a su alrededor. "Pues verás. Necesito que este año prepares cosas nuevas, originales, tú me entiendes". "Ya". "Bueno, no quiero decir que lo de ahora esté mal, pero tal como están los tiempos hay que renovarse; quiero decir que la gente..., creo que la gente, no me malentiendas, pero algunas cosas estuvieron bien, bueno, todo en general, desde hace años...; sí, no me mires con esa cara, no he querido ofenderte, sólo te pido que esta vez hagas algo nuevo; no, no es una acusación, quiero decir...". "Bueno, bueno, te entiendo perfectamente, pero no es necesario que grites". Rodrigo miró turbado a su alrededor y todavía pudo ver cómo algunos rostros tornaban a su posición original, mirando en dirección opuesta. "Oh, lo siento, lo siento. Espero no haberte molestado". "¡No me has molestado!". Diego sonrió y el otro bajó sus cejas asustadas. "Tú dirás". "Llevamos trabajando juntos muchos años, por lo menos...". Trató de hacer memoria, pero se encogió de hombros. "Muchos años. Y sabes que este negocio lo heredé de mi padre y mi padre, de mi abuelo y..., bueno, ya conoces la historia. Todo ha ido muy bien, incluso en los años bisiestos. El negocio no rinde todo el año, pero vamos adelante. Es como la agricultura: en una época se siembra, en otra se cultiva, se hace la recolección en otra y vuelta a empezar". "¿Y...?". "Mira, Diego, este año es igual que hace veintiocho y el que viene, igual que hace veintisiete; cada veintiocho años, los años se repiten". "Sí, ¿y qué?". "Es que la gente no lo sabe, no sabe que cada veintiocho años el año se repite; ellos no lo saben, pero nosotros sí". Los ojos le brillaron en una sonrisa a la vez infantil y diabólica. "¿Y bien?". "Bueno, creo que alguien se está empezando a dar cuenta". "¿Quién?". "No sé; alguien. Algunas personas. Y creo que no es del todo justo por nuestra parte. Nuestros clientes merecen algo nuevo". "¿Nuevo? Hablas como si quisieras que este año le pusiéramos treinta y un días a Septiembre...". "Sabes de sobra a qué me refiero". En ese momento se apercibieron de la presencia silenciosa del camarero. Era un hombre de edad indeterminada y ojos melancólicos que cuando caminaba parecía llevarse a sí mismo en la bandeja, entre los cafés y los vasos de cristal. "¡Ah!, Ricardo. ¿Qué vas a tomar?". Puso una mano sobre el brazo de Rodrigo y aguardó expectante. "No sé... Una cerveza". Ricardo asintió levemente y, sin mediar palabra, se sumergió entre el humo, las voces amorfas y los sonidos indescifrables hasta desaparecer llevándose consigo el hilo de la conversación. "¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, ya! Concretamente, ¿qué quieres que cambie?". "Bueno, eso es cosa tuya. Claro, dirás que la idea es mía y que yo sabré, en fin, qué es lo que quiero; pero te darás cuenta de lo que, ¿me entiendes?, nadie mejor que tú, que siempre te has encargado y... ¿De veras no te has dado cuenta...? Sí, la gente empieza a sospechar y sospecha de nosotros, que somos al fin y al cabo..., bueno, no se puede repetir lo mismo cada veintiocho años impunemente. Yo soy un simple editor y no tengo ideas brillantes; el único capaz de hacerlo eres tú". El camarero había aparecido de nuevo y depositaba lenta y amorosamente un vaso de cerveza sobre la mesa. Rodrigo se inclinó con vehemencia hacia su interlocutor para ponerle una mano sobre el hombro y, al hacerlo, derribó el vaso como si el camarero hubiera sido transparente. El líquido amarillo y espumoso avanzó como una ola y cayó gorgoteando al suelo. "Mira, Diego". Rodrigo continuó, totalmente ajeno. "Sabes que no te lo pediría a menos que fuese absolutamente necesario". El camarero había comenzado a pasar, impasible, su bayeta sobre la mesa. "De acuerdo, pero necesito tiempo. Es difícil apartarse de la rutina. Dame un par de semanas...". Ambos sonrieron. Ricardo había desaparecido de nuevo y Rodrigo se levantó. "Gracias. Estaba seguro de que lo harías. De todas formas, no hay demasiada prisa, es decir, no hace falta que mañana, ¿eh?, la edición será dentro de un mes, quiero decir que tienes casi cuatro semanas; no, no te levantes, gracias, sí, sabía que comprenderías...". Se deslizó como un sonámbulo hasta la puerta y salió como empujado por su propio volumen al emerger de aquel mar de humo y sonidos. Mientras, el camarero, imperturbable, depositaba amorosa y lentamente un nuevo vaso de cerveza sobre la mesa.
Caminó despacio, con las manos en los bolsillos. Eran más de las once y las luces de las ventanas comenzaban a formar mosaicos cada vez más informes y dispersos. La ventana de la señora francesa, que vivía sola con sus gatos y nunca se oscurecía en toda la noche; la ventana del ciego del Café Moderno, que por el contrario nunca se iluminaba... Había noches en que las luces de una manzana se apagaban y encendían tantas veces y con tal regularidad que se diría que alguien poseía el teclado de aquel fabuloso órgano de colores y se entretenía tocando un divertimento ante espectadores fantasmales y gigantescos.
Para muchos, la sorprendente verticalidad de los edificios resultaba amenazadora, como si las moles de cemento intentasen robar a sus habitantes el pequeño trozo de cielo que todavía podían contemplar. A Rodrigo, en cambio, se le antojaban catedrales góticas y envidiaba de todo corazón a los afortunados moradores de los últimos pisos, que tan cerca estaban de lo alto, sin pensar que, en realidad, estaban tan lejos como él. Entró en casa y miró hacia afuera a través de la cerradura. Las cortinas de una ventana en la casa de enfrente se movían todavía, como si alguien acabara de soltarlas para no ser descubierto. Encendió la luz y el paisaje del cuarto se le ofreció en toda su desolación. El polvo se había acumulado allí durante tantos años que todo presentaba un aspecto monocromo y gris. Flores secas y grises, libros, carpetas y lápices grises, mesas, sillas, sábanas, armarios, yacían inertes, con una inmovilidad estremecida, como temiendo que el más leve soplido desencadenara una caótica tormenta de nubes de polvo. Recogió del suelo algunos calendarios y los miró con orgullo. Después se agachó y rebuscó entre ellos. Apartó el que ostentaba el año 1940 en su primera página y continuó hasta encontrar el correspondiente a 1912. Era éste un ejemplar soberbiamente encuadernado, cubierto de tantas grecas que parecía un muestrario geométrico. El otro, más moderno y funcional, se limitaba a rodear la portada con una doble línea modesta y negra. Rodrigo, como si lo descubriera por primera vez, abrió tímidamente la primera página de ambos y leyó: "Enero de 1940; uno: lunes, dos: martes, tres: miércoles...; Enero de 1912; uno: lunes, dos: martes, tres:...". Volvió la página y comprobó que en los dos había un veintinueve de Febrero, jueves. 1912 y 1940 eran iguales y bisiestos. Buscó febrilmente entre el polvoriento y desparramado montón y comprobó por enésima vez que 1905, 1911, 1922, 1933 y 1939 eran iguales entre sí, y que también lo eran 1901, 1907, 1918, 1929 y 1935. Echó una mirada a su alrededor y recogió y ordenó enseguida todos los calendarios, como si temiera ser descubierto. Recordó cuándo lo había advertido por primera vez, siendo niño. La pregunta: "Papá, ¿por qué estos dos calendarios son iguales por dentro?" no había tenido respuesta. Su padre se había limitado a quitarle de las manos aquellos dos calendarios de 1906 y 1917. Cuando, a la muerte de su padre, había tomado a su cargo el negocio, se enteró de que sólo existen catorce tipos de años, pero no le importó lo más mínimo. Al contrario, lo consideró una gran ventaja. Su único trabajo en la fábrica sería encargarse de que año tras año se reprodujeran a conciencia unos moldes que ya databan de su abuelo. Hasta entonces nunca se había dado cuenta de la ironía que destilaba la frase "Feliz Año Nuevo", impresa en todas las portadas de sus calendarios. Sí, llevaba toda la vida vendiendo años nuevos que eran completamente viejos. Se sobresaltó al oír la escala dodecafónica en el reloj de la torre marcando la medianoche. Se levantó, limpió sus manos contra el pantalón y fue hacia la cama, sentándose pesadamente. Las doce de la noche. Todos los días eran iguales, todos tenían veinticuatro horas. Cada doce era de día y cada doce, de noche. Comenzó a desvestirse, con la mirada fija en el empolvado montón, recorriendo con el pensamiento, una por una, las hojas. Sólo hay catorce clases de años; los años se repiten cada veintiocho y, a veces, cada once o, incluso, cada seis. ¿Qué podía hacer él? Sólo era un pobre editor, falto de imaginación y de ideas; tal vez Diego... Sí, Diego daría con una buena solución. Apagó la luz y se metió en la cama. Todos los años terminaban el mismo día de la semana en que comenzaban, menos los años bisiestos. ¡Ah!, los bisiestos siempre habían sido años distintos. Antes los temía por ello y, en cambio, ahora deseaba que todos los años fueran bisiestos de alguna forma. Rodrigo no llegó a oír cómo el reloj tocaba las doce y media; su mente soñaba ya, perdida entre las hojas de un calendario.
El ruido conjunto de la cama al crujir, un orinal rodando y su propia cabeza chocando contra el suelo de madera lo despertaron. Aún medio aturdido, pudo ver cómo la cama se elevaba amenazadoramente sobre él y la almohada caía blandamente a su lado. Se incorporó y encendió la lamparilla. Su reloj marcaba las once pero Dios sabía si eran del día o de la noche. Se acercó a la ventana, tropezando como de costumbre con el saliente del armario. No pudo ver nada; la ventana se abría a la más completa oscuridad. Era de noche. Eran las once de la noche. Un resplandor de flash fotográfico iluminó su rostro. Un rayo. Se quedó estático esperando el sonido. Pero no hubo trueno. En su lugar pudo oír el llanto de un niño en la casa de al lado. Por un momento pensó volver a la cama y seguir durmiendo, pero pudo más su lógica. Así pues, se vistió, cogió su sombrero de copa sin saber muy bien por qué y salió a la calle. Miró enseguida hacia la casa de enfrente y, como esperaba, unas cortinas se movieron. Un nuevo resplandor hizo que su silueta se dibujara sobre la lisa fachada. Miró hacia arriba. Los edificios parecían elevarse indefinidamente y penetrar la oscuridad, pues la débil luz de los faroles se perdía antes de alcanzar los últimos pisos. Rodrigo hubiera jurado que las paredes habían crecido desde la noche anterior, que los edificios habían aumentado en varios pisos su altura como gigantescos vegetales habitados. Una bicicleta pasó a su lado a gran velocidad y su única luz se perdió a lo lejos. Rodrigo comenzó a caminar pensativo hacia las afueras de la ciudad, recordando su infancia y los tiempos en que acostumbraba a deambular con sus amigos por aquellas calles ahora solitarias. Trató de correr un poco y se encontró con fuerzas suficientes. Entonces, echó a correr lo más rápido que pudo, riendo, gritando y jadeando hasta que tropezó y, tras dar una voltereta, rodó algunos metros. Permaneció unos momentos boca arriba, riendo y respirando con rapidez. Por fin, hizo una inspiración profunda y se levantó, limpiándose las manos contra el pantalón. Ahora se sentía mejor. Miró en torno suyo. La ciudad continuaba tan silenciosa e imperturbable como siempre. Volvió a caminar con el rostro satisfecho y el paso alegre. Recogió el sombrero, lo sacudió y se lo puso. Un relámpago iluminó el paisaje. Estaba saliendo de la ciudad; los primeros árboles comenzaban a dibujarse como negras sombras sobre la oscuridad. Tras la última casa, una bocanada de aire frío recorrió su rostro. Se detuvo y permaneció inmóvil unos minutos, respirando profundamente. Cuando daba media vuelta para regresar pudo ver un automóvil detenido a algunas decenas de metros con los faros encendidos. Había cuatro hombres con sombreros de copa. Se acercó a ellos. No conocía a ninguno, pero los saludó cortésmente. Dos de ellos colocaron una espalda contra otra y Rodrigo pudo ver antes de irse que en una mano, apuntando hacia el cielo negro, tenían un revólver. Al pasar delante de la primera casa un fogonazo iluminó las fachadas y creyó oír caer un cuerpo al suelo. Pero esta vez tampoco hubo trueno. El reloj de la torre dio una única campanada, que se prolongó alterando continuamente su afinación. Su tiempo era corto, extraordinariamente corto, y tenía la sensación de que lo estaba malgastando inútilmente. Tenía que hacer algo; pero ¿qué? Él era un pobre e inculto editor, incapaz de solucionar nada. Tal vez mañana... Mañana iría a ver a Diego, lo encontraría, sin duda, en el bar. A estas alturas, seguro que ya se le habría ocurrido algo. Dio un pequeño rodeo para llegar a casa y observar la de enfrente sin ser visto. Echó una mirada y vio que las cortinas permanecían inmóviles. ¡Ajá! No le habían visto. Corrió, abrió la puerta, cerró de golpe y miró por la cerradura. Le pareció que las cortinas se movían de forma imperceptible. A sus espaldas, una pila de calendarios se derrumbó con estrépito y el temido temporal de polvo planeó como una amenaza. Tosiendo, trató de poner un poco de orden en la habitación. Los meses de primavera eran tiempo de espera para los fabricantes de calendarios. A nadie se le ocurría comprar un calendario en pleno verano, la gente empezaba a interesarse por ellos en Noviembre o Diciembre. La venta tenía lugar exclusivamente entre Diciembre y Enero. La fabricación solía comenzar en Septiembre, pero este año sentía la necesidad de hacer algo nuevo y de inmediato. Apartó algunos libros y carpetas de encima de la mesa y sopló suavemente, con lo cual acabó tosiendo con más fuerza que antes. Intentó encender la lámpara de mesa, pero la bombilla se fundió con un chasquido opaco, como si se hubiera roto una botella envuelta en una manta. Por fin, buscó en el suelo los libros de contabilidad y, tras hallarlos, los puso sobre la mesa. Abrió uno de ellos. La última fecha anotada databa de varios meses atrás. Había varios calendarios sobre la mesa, pero ninguno correspondía a la fecha actual. Rodrigo pensó primero: "¿Qué día es hoy?". El reloj dio otra campanada y Rodrigo rectificó: "¿Qué noche es hoy?". Pero se dio cuenta de que tampoco estaba muy seguro de en qué mes estaba. Ni siquiera en qué año. Aturdido, revolvió los calendarios que tenía en la mesa. Eran cuatro y de años consecutivos. Ya iba a decidirse por el más reciente, cuando observó angustiado un calendario caído al lado de la silla que era dos años posterior. Lo recogió y pudo comprobar con lágrimas en los ojos que no tenía la más mínima señal y que conservaba todas sus hojas. ¿Qué importaba el día si no sabía siquiera el mes ni el año y qué importaba el año si no había más que catorce tipos que se repetían cada veintiocho? No lo pudo soportar. Cayó de rodillas sobre la alfombra y, ocultando su cara contra la cama lloró, lloró mientras las últimas luces se apagaban, menos la de la señora francesa, que nunca lo hacía, y la del ciego del Café Moderno, que nunca se encendió. Luego se levantó y, furioso como un niño, comenzó a dar patadas a los montones de libros y calendarios, que demostraron ser más estables de lo que aparentaban resistiéndose a caer escalonada y majestuosamente. Cuando todo quedó esparcido por el suelo volvió a la cama y, sin más preámbulos, se echó de bruces sobre ella. La ventana mostró un instante su existencia al iluminar su diminuto rectángulo un relámpago rezagado. Aquella noche no cantaban los grillos.
Cuando Rodrigo giró para encontrar una postura más cómoda oyó un fuerte golpe contra la mesilla y enseguida sintió un dolor agudo en la mano derecha. Sin moverse, entreabrió los ojos y se encontró, inexplicablemente, debajo casi de su cama y con el dorso de la mano dolorida sobre el mueble. Le pareció que debía de haber permanecido en el suelo durante horas, a juzgar por el trabajo que le costó incorporarse primero y luego levantarse. Cuando lo hubo logrado, se dejó caer sobre la cama. Pasados unos minutos, se levantó de nuevo y se dirigió a la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba vestido, al ser esta vez su bota la que había tropezado con el saliente. El comprobar que, en efecto, era de noche no le extrañó ya. Sin detenerse en más averiguaciones, se puso el impermeable y abrió la puerta. Tenía que ver a Diego enseguida. Contempló un momento los libros y calendarios en el suelo y se hizo más firme su propósito. Cerró y comenzó a andar apresuradamente hacia el bar. Las cortinas apenas se movieron. Debía de ser aún bastante temprano, pues la mayoría de las ventanas estaban iluminadas. Ello le permitió comprobar, atónito, que la casa de enfrente, si su memoria no le engañaba, tenía dos pisos más que la noche anterior. Rechazó con la cabeza la idea y, procurando abstenerse de pensar en ello, siguió adelante. Un automóvil remontaba la calle lenta y horizontalmente; sus luces se perdían en el vacío. Empujó la puerta del bar y se sumergió en él. Buscó con la mirada a Diego y no lo encontró, por lo que se sentó en una mesa que juzgó buen puesto de observación. La otra noche no había prestado excesiva atención, pero aun así le parecía que todos y cada uno de los que allí estaban eran los mismos. Miró a su alrededor y al tornar la cabeza al frente se encontró con el camarero y se sobresaltó. "¡Ah, Ricardo! Tráeme... una cerveza". Lo había dicho tan atropelladamente que otro cualquiera le habría pedido que lo repitiese. Pero Ricardo ya se había esfumado de su vista como el genio de la lámpara, presto a satisfacer sus deseos. La puerta se abrió y la silueta de Diego se recortó en ella. "¡Eh! ¡Diego...! ¡Eh!". "¡Hombre, Rodrigo!". Se acercó a la mesa y le estrechó la mano. "¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué haces tú por aquí?". Rodrigo se quedó perplejo, pero acabó pensando que tal vez sólo se trataba de la irónica forma de hablar que Diego empleaba a veces. "Siéntate, siéntate. Te andaba buscando". Diego se sentó. "Tú dirás". "Bueno, creo que ya sabes para qué, quiero decir que te habrás imaginado, sí, ya sé que te dije que no había prisa, pero perdona, yo, yo estaba impaciente y...". "Cálmate y explícate. No sé de qué me estás hablando". Rodrigo se quedó mudo y abrió los ojos con aire aturdido. "Entonces, ¿no te acuerdas de que anteayer te pedí...? ¿No te acuerdas? Te decía que había que hacer algo nuevo, algo nuevo; los calendarios...". Ricardo depositó lenta y amorosamente un vaso de cerveza en la mesa. "¡Ah! Tráeme otro, por favor", pidió Diego volviéndose un instante. "¿Decías...?". "Los calendarios..., alguien se está dando cuenta de que los años nunca son nuevos...". "¡Ah, ya lo recuerdo! Pero creí que no hablabas en serio. Por otra parte, eso no me lo dijiste anteayer". "¿No?". "No. De eso hace..., espera que recuerde..., sí, hará una semana. O quizá algo más...". "Pero... no es posible; yo...". Calló y se apoyó en el respaldo de la silla con los ojos muy abiertos. La cara de Diego había adoptado una expresión familiar. Rodrigo se inclinó hacia adelante y trató de sobreponerse. "Está bien, está bien, no importa si fue anteayer o la semana pasada, el caso es que iba en serio. Es absolutamente necesario que hagas algo y pronto, cuanto antes". El camarero estaba depositando otro vaso sobre la mesa. "¿No comprendes que no podemos repetir los calendarios siempre de la misma manera, siempre lo mismo, cada veintiocho años...?". Rodrigo alargó el brazo derecho hacia su interlocutor, pero tropezó con el del camarero y la cerveza se derramó sobre la mesa, chorreando hasta el suelo. "Y ¿qué quieres que haga yo?". "No lo sé; confiaba en ti, sabes que yo, yo no tengo ideas brillantes, pero tú puedes pensar en algo, siempre fuiste el cerebro de la empresa, ¿no te das cuenta?". El camarero enjugaba el líquido con su bayeta, acariciando parsimoniosamente la superficie. "Mira, Rodrigo, no sé qué mosca te ha picado esta vez; no te logro entender. Hablas como si fuéramos los encargados de repartir años a nuestro antojo cuando no somos más que unos pobres diablos. ¿Qué culpa tenemos tú y yo de que los años se repitan y de que no haya más que catorce tipos de ellos? Y ¿qué necesidad tenemos de cambiar lo que es inmutable? ¿Es que alguien puede protestar de que, por ejemplo, el diez de Febrero de 1937 fuera miércoles o pedir que en 1990 sea domingo? ¿Qué quieres cambiar? Casi todos los años cambiamos la portada, la presentación; cierto es que no siempre para mejor, pero ¿te parece poco?". Cuando levantó los ojos ya Rodrigo se había escabullido del bar y, ante él, Ricardo depositaba cuidadosamente un nuevo vaso de cerveza.
Rodrigo corrió sin rumbo lo más deprisa que pudo durante minutos o tal vez horas, hasta caer extenuado donde los árboles comenzaban a extender su abigarrada presencia. En su loca carrera no pudo oír las doce campanadas con las que el reloj de la torre hacía pasar una nueva hoja del calendario. Las luces de las casas se apagaban poco a poco hasta dejar reducida la ciudad a una larga hilera de puntos blancos, los faroles de la calle principal. Sintió frío y le pareció que le venía de dentro. El aire estaba impregnado de cantos de grillo y olor a hierba. La luna, en cuarto menguante, estaba ya muy baja, dispuesta a abandonar sus dominios dejando tras de sí una estela de estrellas. Rodrigo se levantó y contempló los negros edificios, que ahora le parecían monolitos inanimados y macizos. Por un instante le pareció que toda la ciudad era un monstruoso monumento erigido por el hombre a sí mismo, formado por vacías y absurdas estructuras. Un automóvil rodaba silencioso por la carretera en dirección a él y se detuvo unos metros antes de llegar a su altura. Rodrigo se ocultó y pudo distinguir a cuatro hombres que se apeaban y se dirigían juntos hacia la espesura. Los cuatro llevaban sombrero de copa y uno de ellos, un pequeño maletín. No esperó más. Corrió hacia la ciudad, volviendo insistentemente la cabeza, viendo cómo dos de los hombres se alejaban el uno del otro y unos momentos después giraban y las sombras de los árboles se proyectaban una fracción de segundo sobre la carretera. Corrió a lo largo de la calle principal y no se detuvo hasta penetrar atropelladamente en su casa, sin importarle que en la de enfrente apenas se hubieran ocultado a su llegada. Cuando encendió la luz, un cuadro desolador se ofreció a sus ojos. Todo estaba completamente revuelto; los libros, carpetas y calendarios estaban diseminados de tal manera que en cada rincón había un grupo de ellos. Se sentía avergonzado. Poniéndose a gatas, comenzó a reunir y ordenar los objetos que yacían en el suelo. De manera que Diego le había abandonado. Tendría que arreglárselas él solo; él, que sólo era un pobre y mediocre editor, incapaz de pensar. Diego le había abandonado; incluso se había reído de él. Se frotó la mejilla con el dorso de la mano y encontró polvo mezclado con lágrimas. Diego se había reído de él. ¿Qué podía hacer? Amontonó una vez más los viejos calendarios, los viejos libros, las viejas carpetas. Después se sentó ante la mesa, tosiendo, y comenzó a buscar el calendario más moderno. Tenía cinco sobre la mesa, pero el más reciente estaba también cubierto de polvo. Todavía encontró uno más. ¿Por dónde empezar? El calendario que este año saliera de su fábrica tenía que ser verdaderamente nuevo y distinto. ¿Qué podría cambiar? Se arrellanó en la silla y trató de pensar. Lo intentó durante mucho tiempo. Un martes no iba a dejar de ser martes porque él lo llamara miércoles. Además, nadie querría comprar sus calendarios si tenían las fechas equivocadas: nadie querría comprar un calendario que tuviera los doce meses con treinta y un días, o con Octubre inmediatamente detrás de Mayo, o con todos los días de Enero sábados. También se le ocurrió que, en vez de hacer festivos todos los domingos, en su calendario de números negros podía poner aleatoriamente en rojo un día cualquiera de la semana. Pero rechazó la idea. Una lágrima corrió por su mejilla hasta transformar en barro el polvo. Se sentía mezquino e impotente. Cogió el último calendario y vio casualmente que en el suelo había un montón sobre el que figuraba uno de fecha posterior. Se levantó y fue hacia él. Al tomarlo comprobó que el de debajo todavía era un año más reciente y el siguiente, otro más que el anterior, y así con todos los calendarios del montón. Siguió buscando en sucesivas pilas de calendarios y siempre encontraba alguno más moderno. Pero todos estaban intactos, con todas sus hojas, y muchos tenían todavía las páginas sin cortar. En aquella noche de no sabía qué día de algún mes y de Dios sabe qué año trataba en vano de pensar algo nuevo, de no repetir lo mismo, porque estaba seguro, completamente seguro, de que habían empezado a darse cuenta y Diego parecía no comprender. Cuando hubo revuelto casi todos los calendarios se convenció de que lo mejor sería esperar despierto a que fuese de día. Quizás el día le ayudara a pensar; hacía tanto tiempo que no veía la luz del sol... Y, seguramente, faltaban ya pocas horas. Se acercó a la ventana y miró a su través. Frunció el ceño, extrañado; era de noche, pero la última vez había podido ver las estrellas y ahora el espectáculo era negro y liso. Al fin se dio cuenta y retrocedió, negándose a creerlo. Todo lo que en ese momento ocupaba el campo de visión era una pared uniforme, la del edificio de enfrente. Se acercó de nuevo y escudriñó hacia los lados. Fue inútil; no logró ver más que la pared, que se extendía en todas direcciones. Resignado, se dejó caer pesadamente en la cama. ¿Qué podía hacer? No sabía pensar, pero sentía que era imprescindible renovar los calendarios. Quizás, si volviese a hablar con Diego... Sí, tenía que volver a hablar con él, le pediría perdón y le haría ver cuánto le necesitaba. Esta vez no se negaría, era evidente. Siguió pensando mientras se desnudaba y limpiaba su cara con el dorso de la mano. Diego casi siempre se negaba al principio, era su carácter. Pero era inteligente y sabía cómo solucionar todos los problemas. No había por qué preocuparse, él lo haría. Este año, los calendarios serían diferentes y nadie tendría nada que reprocharle. Sí, Diego lo haría, estaba seguro. Además, era ya muy tarde y el día aún estaba lejos; ¿qué iba a solucionar esperándolo, despierto? Se metió en la cama y apagó la luz. ¡Ah! Diego era un bromista, pero esta vez le escucharía y le diría que no tenía por qué preocuparse, que él se encargaría de los calendarios. El armario crujió como si hubiera estado esperando, tenso, ese momento.
Rodrigo notó que su cuerpo se deslizaba y se agarró con todas sus fuerzas a la sábana; pero resultó inútil y cayó al suelo, arrastrando consigo tanto aquélla como mantas y almohada. Así se encontró, envuelto estrechamente como una momia, al despertar. Cuando pudo librarse del impersonal abrazo se levantó y empezó a vestirse. Esta vez no se molestó en averiguar si era de día o de noche; su instinto se lo revelaba y, por otra parte, la ventana permanecía monótonamente oscura. Volvió la vista hacia los montones de calendarios. En la habitación había cientos, tal vez miles de ellos, de todos los años pasados y futuros. Sí, también futuros si él no hacía algo enseguida o, mejor, si a Diego no se le ocurría alguna buena idea. En aquella habitación yacían montañas de calendarios de los años por venir cubiertos ya de polvo, ordenados y hacinados junto a los de épocas pasadas.
Algunos años estaban repetidos infinidad de veces porque la edición se había vendido poco; pero era sólo pura apariencia, pues en realidad todos estaban repetidos cientos de veces, ocultos tras la máscara que decía "Año tantos" y "Feliz Año Nuevo". Los miró con una mezcla de compasión y desprecio y abrió la puerta. Enfrente, las cortinas permanecían inmóviles. En efecto, era de noche y no parecía excesivamente tarde. La estrecha franja de cielo que permitían contemplar los edificios de la calle principal mostraba algunas estrellas diminutas. Hoy estaba ya convencido de que eran unos cuantos metros más altos, pero trató de no pensar en ello y caminó hacia el bar. Vio los faros de un coche en la lejanía, que parecía moverse sin avanzar. En el silencio sólo los grillos coloreaban el aire mientras las uniformes fachadas desplegaban su tibia sinfonía de ventanas iluminadas, como si una nota se extinguiera cada vez que se apagaba una de ellas. Al entrar en el bar, la espesa ola de voces amorfas y sonidos indescifrables estuvo a punto de derribarlo. No tardó en ver a Diego que, sentado en una mesa, bebía su cerveza con ojos inmóviles y ausentes. Se acercó furtivamente a él. "¿Diego?". "¡Ah! Hola, hombre, siéntate y toma una cerveza". "Gracias". "¿Bueno?". Rodrigo lo pensó dos veces antes de comenzar a hablar. Lo cierto es que no sabía con seguridad cuándo había sido la última vez que se habían visto, pero procuró no mencionar tal extremo. "Verás. Ante todo, siento mucho lo de la otra noche, de verdad; te pido perdón, yo...". "¿Oh! Si estabas preocupado por eso, olvídalo". Diego se balanceó un par de veces a izquierda y derecha y sus párpados se entrecerraron sobre unos ojos vidriosos. Luego continuó con voz nasal, arrastrando cada palabra. "Me pareció que ese día estabas... ¿cómo diría yo...? un poco... un poco..., je, je...". Señaló una de sus sienes con el dedo índice e hizo girar la mano. "Tú me entiendes...". "Diego, lo siento, lo siento, pero tienes que escucharme... ¿Qué?". Volvió la cabeza hacia donde señalaba su interlocutor y se topó con Ricardo, que acababa de aparecer como al conjuro de una sesión espiritista. "¡Ah! Una cerveza, por favor". Antes de terminar la frase, la aparición se había desvanecido. "Tienes que escucharme, Diego. Lo he intentado yo solo pero ha sido inútil, sólo soy...". "Sí, ya lo sé: sólo eres un pobre y mezquino editor, incapaz de saber dónde está tu mano derecha sin un manual de instrucciones". La voz de Diego había sonado monótona como una letanía. "Sí, Diego, Dios sabe que lo he intentado, por eso te pido ayuda; eres, eres mi última esperanza, tienes que ayudarme...". Ricardo acababa de depositar con devoción un vaso de cerveza sobre la mesa. "Escucha. Durante años hemos repetido sin escrúpulos los mismos catorce tipos de calendarios; bueno, sí, la culpa ha sido mía, al fin y al cabo yo...; pero no podemos continuar así, porque un día alguien se dará cuenta; no, creo que ya se la han dado, ¿me entiendes? Quiero decir que tienes que hacer algo nuevo; bueno, nunca he puesto faltas a tu trabajo, no, no he tenido motivos y tampoco debes tomar esto que te digo como un reproche, Dios sabe que mi única intención...; pero te ruego que hagas algo, por esta vez al menos; hasta este año no me había dado cuenta, bueno, de lo que estábamos haciendo, Diego, es decir, de que llevábamos toda la vida, toda, vendiendo años repetidos; y no puede ser, esta vez tienes que ayudarme, estoy seguro de que tú, tú puedes hacerlo, siempre has sabido cómo...". Diego yacía de bruces sobre la mesa, dormido y completamente borracho. Su mano izquierda emergía en medio de un charco de cerveza recién derramada, que goteaba copos de espuma desde el borde de la mesa al suelo. Rodrigo cesó de hablar y se levantó muy despacio. Después caminó lentamente hasta la puerta y salió. El torbellino de voces y sonidos pareció acompañarle fuera del bar por encima del canto de los grillos. Cuando abrió la puerta de su casa los faros rojos de un coche desaparecían por un extremo de la calle principal. Entró sin advertir que las cortinas se corrían apresuradamente en la casa de enfrente y que arriba, en la calle, la franja de cielo visible era ya sólo una estrecha línea. Mientras cerraba la puerta, unas manzanas más allá el camarero depositaba con gran cuidado un vaso de cerveza sobre una mesa. Rodrigo se sentó en la cama. Ante él, las sombras de los montones de calendarios dibujaban en las paredes sombras grotescas. ¿Qué había sucedido? Tal vez no había empleado las palabras adecuadas. En el suelo, las huellas dejadas por los calendarios que habían sido desplazados empezaban ya a cubrirse de polvo. Sí, eso era; no había sabido expresarse bien y Diego no le había entendido, y quizás hasta se había enojado. Las últimas luces de las ventanas se estaban apagando, menos la de la señora francesa que vivía con sus gatos. ¡Pobre Diego! Seguro que estaba atosigado de trabajo y él había ido a llevarle una nueva preocupación. La ventana del ciego del Café Moderno permanecía apagada, como siempre. Esperaría unos días y volvería a hablar con él. Esta vez lo iba a meditar más. Sí. Iría a verlo dentro de unos días. El reloj de la torre dio una campanada vacilante y solitaria. Rodrigo comenzó a desnudarse. Lejos, donde los primeros árboles dibujaban sus negras siluetas sobre la oscuridad, cuatro hombres descendían de un automóvil. Los cuatro llevaban sombrero de copa.